Hay un ruido constante de esperanzas muertas, de deseos reprimidos, de luchas pírricas y calderas que se entrelaza con llantos, risotadas y gemidos y el falso silencio lleno de galas de última rebaja y perfumes fuertes.
La caminería gastada con ruta inmutable y herrosa, ocupada siempre. Todos comparten el compás de relojes con 20 alarmas y una eterna cita a la que siempre hay que acudir. Solo para pasar el día en una carrera de relevos que ayude a causar un sueño que aplaste la soledad segura.
Este aire de grandeza vacía me aploma en mi horizontalidad, me curva las lágrimas, me seca la lengua.
Me construyo mi cueva y me enchufo en un ritmo catódico que no me ensordece; aún la oigo agazapada, con la acera en chorro y odiándose por ello pero de calle abierta se ofrece impúdicamente. Conciliar los paraísos de la memoria con el pulso del puerto es tarea perdida. Lo único constante es la ubicuidad y el avisoramiento de la partida que no llega.
Tickets guardados en gavetas que no son mías, miles de conciertos y acontecimientos a los que no acudo, ni quiero.
Sólo bajo una afluencia de fermento puedo discurrir en la enorme distancia que me separa de los otros y la bola de medias que tiendo entre mi garganta y mi boca.
¡Oh qué afortunados, que bellos, que exitosos somos todos en reunión y algarabía humosa!
Lucho con el deseo constante y la constante vergüenza. Esa que las monjas en mi cabeza gritan mientras corren desesperadas con los rosarios batiéndose sobre sus pechos desnudos y sus tetas ajadas. Atrás dejan sus hábitos en las celdas vacías que llenan los huecos en mi memoria.
Sigo buscando esa paz perdida que se oculta en el sedante ruido de motor de los vuelos de un pájaro de hierro que surcaba los cielos amazónicos; con la seguridad que no es allí que la encontraré.
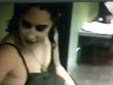

Comentarios
Publicar un comentario